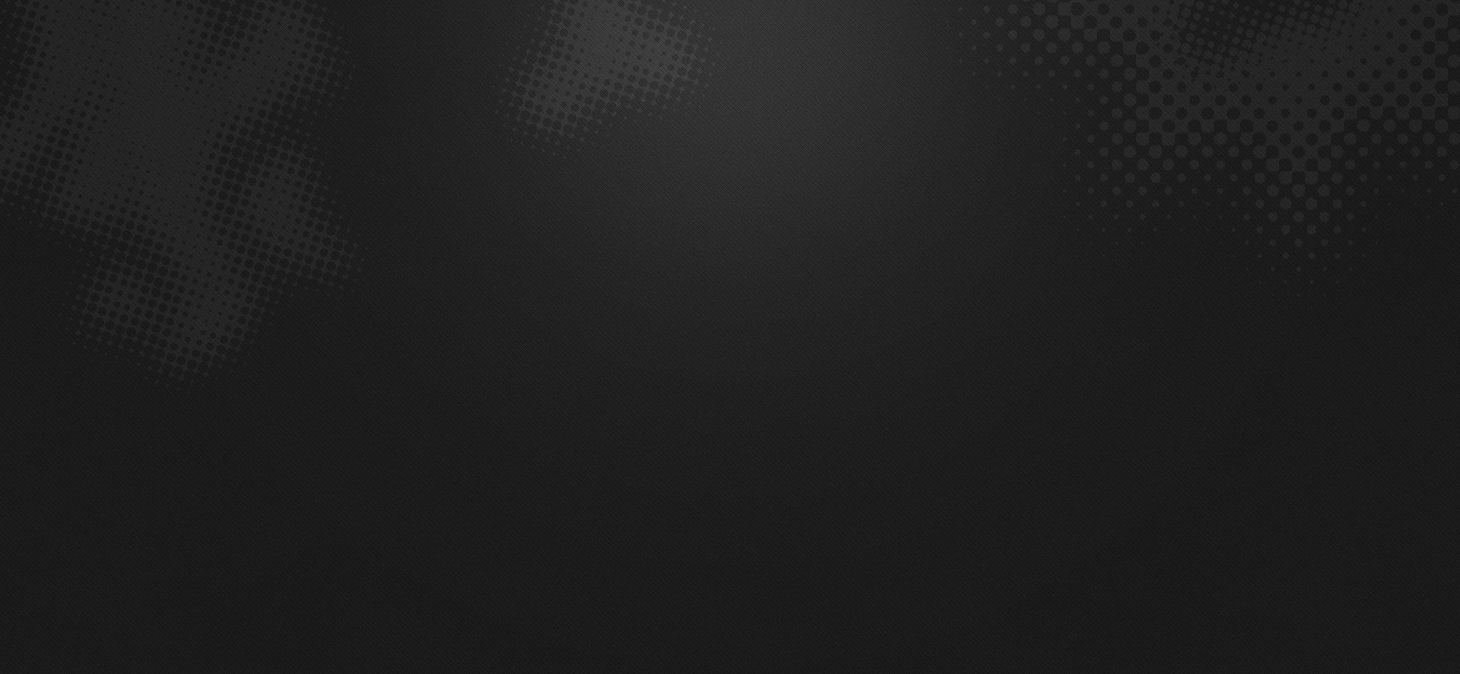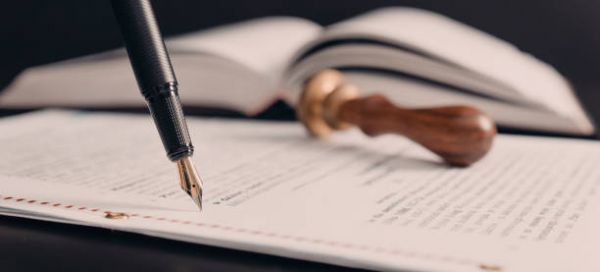Derecho de Familia: reconocimiento de paternidad ante jueces y Notario: Corte Suprema de Justicia
- 14/08/2003
- Colombia
REFERENCIA: EXPEDIENTE 5638 MAGISTRADO PONENTE: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO. BOGOTÁ D.C., DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE DOS MIL (2000). Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 25 de mayo de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala de Familia, dentro del proceso ordinario promovido por la Defensoría de Familia de la Regional de Antioquia, en representación del menor José Fausto Guisao Muñoz contra Carlos Augusto Ramírez Avendaño. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 1998 (fls. 1 a 5 cdno. 1) ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Dabeiba (Antioquia), la defensora de familia adscrita a la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Antioquia, actuando en representación de investigación de la paternidad frente a Carlos Augusto Ramírez Avendaño. En esta demanda se pidieron las siguientes declaraciones y condenas: que el demandado Carlos Augusto Ramírez es el padre extramatrimonial del menor José Fausto, nacido en Cañasgordas el 7 de mayo de 1991; que, como consecuencia de la anterior declaración, se obligue al demandado a suministrar alimentos al menor José Fausto; que la patria potestad continúe en cabeza de la madre y, que se ordene la corrección del registro civil de nacimiento de José Fausto. 2. Los hechos invocados por el demandante en apoyo de sus pretensiones, se resumen de la siguiente manera: A) María Vitalina Guisao Muñoz, madre del menor demandante y Carlos Augusto Ramírez Avendaño se conocieron en el mes de febrero de 1985, en el colegio de Uramita y desde entonces iniciaron relaciones de noviazgo por espacio de quince meses; B) La pareja inició trato sexual desde el mes de diciembre de 1989 hasta el mes de septiembre de 1990; C) Como fruto de las relaciones sexuales aludidas, nació el 7 de mayo de 1991 en el municipio de Cañasgordas el menor José Fausto; D) El trato sexual entre Carlos Augusto y María Vitalina se dio durante la época en la cual se presume la concepción, generalmente en hoteles y residencias de los municipios de Peque y Medellín, y E) María Vitalina es soltera, por lo tanto madre extramatrimonial de José Fausto, de quien Carlos Augusto niega ser su padre biológico. 3. La parte actora acompañó con el escrito de demanda, entre otras, como prueba documental el acta de reconocimiento de la paternidad extraproceso de José Fausto, efectuada por el demandado ante el notario único del Círculo de Antioquia (Antioquia). 4. En su oportuna contestación el demandado (fls. 26 y 27 del cdno. 1) se opuso a las pretensiones de su demandante. Con relación a los hechos, sólo aceptó el relacionado con su rechazo de la paternidad, admitió parcialmente otro y negó los demás. 5. Replicada así la demanda, con el decreto y práctica de las pruebas pedidas por las partes, se surtió la primera instancia, a la que el juzgado del conocimiento le puso fin mediante sentencia del 16 de diciembre de 1994, en la cual declaró que el demandante José Fausto Guisao Muñoz era hijo extramatrimonial de Carlos Augusto Ramírez Avendaño; ordenó consecuencialmente la corrección del registro civil del demandante; determinó que la patria potestad seguiría en cabeza de la madre María Vitalina y condenó a l padre al pago de una cuota provisional de alimentos (equivalente al 25% del salario mínimo mensual). 6. Contra lo así decidido, el demandado interpuso recurso de apelación para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, corporación que luego de haber rituado la segunda instancia, el 25 de mayo de 1995 profirió sentencia, por la cual confirmó la de primer grado con las siguientes modificaciones: a) En cuanto entendió que el demandado, en forma extraprocesal, había reconocido la paternidad, no accedió a declararla judicialmente; en consecuencia, simplemente ordenó al notario único del círculo de Cañasgordas que, con base en la declaración notarial en que reconoció la paternidad, se corrigiera el registro de nacimiento del menor; b) respecto del ejercicio de la patria potestad señaló que sería ejercida por ambos padres. II. Fundamentos del fallo del tribunal Luego del recuerdo de los antecedentes del litigio, de resumir el trámite del proceso, como de advertir que no observó motivo de nulidad que invalidara lo actuado y de encontrar presentes los denominados presupuestos procesales, el ad-quem destacó las diferencias entre la filiación legítima con la natural, hoy llamada extramatrimonial. Expresó que, tratándose de la reclamación judicial de la paternidad natural o extramatrimonial, el artículo 6º de la Ley 75 de 1968 dispuso entre los motivos para declararla judicialmente aquel, "…4º) En el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales en la época en que según el artículo 92 del Código Civil pudo tener lugar la concepción. Dichas relaciones podrán inferirse del trato personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstanc ias en que tuvo lugar y según sus antecedentes, y teniendo en cuanta su naturaleza, intimidad y continuidad". En el sublite , expresó el tribunal, no se detendría a examinar los testimonios aducidos para acreditar la existencia de las relaciones sexuales, porque el demandante reconoció la paternidad del menor, mediante documento suscrito ante Notario Público (que obra a fl. 13 del cdno. 1). Entendió que esta forma de reconocimiento estaba prevista en el numeral 4º del artículo 1º de la Ley 75 de 1968 que establecía que: "El reconocimiento de hijos naturales es irrevocable y puede hacerse "…4º por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene…". Después de precisar los alcances del reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial y de hacer cita doctrinada a este respecto, el juzgador de segunda instancia consideró que el reconocimiento hecho ante juez, podía efectuarse aunque tal manifestación no hubiere sido el único objeto del acto que lo contiene; que resultaba factible realizarla ante cualquier juez, (civil, penal, del trabajo, del orden administrativo, de policía, etc.), bastando simplemente que se tratara de un funcionario que tuviera jurisdicción y mando, conforme la noción genérica de juez. Además, precisó que tal manifestación debía ser siempre "expresa y directa", tal y como lo pregona el ordinal 4º, del artículo 2º de la Ley 45 de 1936; luego, el reconocimiento no podía ser tácito, ni deducirse del silencio. Así las cosas, en criterio del ad-quem, las manifestaciones hechas ante funcionarios que no poseían la calidad de jueces no tenían validez como reconocimiento (v. gr. un personero, un tesorero), aun cuando constituían importantes escritos para indagar judicialmente la paternidad. El tribunal aceptó que el reconocimiento de paternidad ante autoridad jurisdiccional podía efectuarse en ese momento ante notario, máxime si en la época de los hechos esos funcionarios cumplían algunas funciones judiciales y que, de conformidad con la ley, eran los encargados de llevar el registro civil de las personas. Entonces, en este asunto, el documento que obra a folio 13 del expediente contemplaba a cabalidad las exigencias indicadas, luego el notario ante quien se hizo la manifestación debió ordenar la corrección del registro civil de nacimiento del menor José Fausto. De manera que, expresó el juzgador de instancia, sí el demandante ya fue reconocido como hijo por parte del demandado, la parte actora carecía de interés para obrar, hecho que conduciría a una sentencia absolutoria en cuanto a la declaración de paternidad, razón por la que decidió confirmar la sentencia apelada con las enmiendas siguientes: no accedió a la declaratoria de paternidad impetrada, pero ordenó al notario único de Cañasgordas que, con fundamento en el documento que obraba a folio 13 del cuaderno 1 del expediente, procediera a la corrección del registro civil del menor y modificó la sentencia —como se anticipó— en cuanto a que la patria potestad no la ejercería solamente la madre, sino ambos progenitores. III. Demanda de casación y consideraciones de la Corte Contra la aludida sentencia extractada precedentemente, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de casación, en el que formuló dos cargos, apoyados ambos en la causal primera. Cargo primero El recurrente lo ubicó, según quedó narrado, dentro de la órbita de la causal primera de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. De allí que acusó la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial y concretamente del artículo 1º numeral 4º de la Ley 75 de 1968, en razón de una interpretación errónea, al darle un alcance diferente a dicho mandato legal, infracción proveniente de "error de derecho". En desarrollo de la censura, el impugnante precisó que el reconocimiento de un hijo extramatrimonial solo podía hacerse, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 75 de 1968, de cuatro formas a saber: 1. Mediante el acta de nacimiento, firmándola quien reconoce. 2. Por escritura pública. 3. Por testamento, caso en el cual la renovación de éste no implica la del reconocimiento. 4. Por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene. El tribunal en la sentencia impugnada, según opinión del censor, escogió la disposición contemplada en numeral 4º transcrito, no obstante lo cual le otorgó alcance del juez a un notario. Dicho en otros términos, para efectos de la manifestación de reconocimiento, el juzgador de segunda instancia asimiló el papel del notario al de juez, o lo que es lo mismo, no encontró diferencia entre un éste y el funcionario encargado de la fe pública. Y agregó que tan inusitada doctrina implicaba rebajar los términos de la norma, pues nótese —expresó el casacionista— que los tres primeros casos transcritos están asignados para que se cumplan ante notario. Así pues, el demandado no reconoció por escritura pública al menor José Fausto Guisao, sino que aquel hizo una declaración extraproceso de reconocimiento, faltando la solemnidad exigida por el legislador para la validez del reconocimiento, cual es, que se hiciese mediante escritura pública. Añadió que el documento contentivo de la declaración extraproceso de reconocimiento del menor José Fausto por parte del demandado, había sido producto de la confusión de éste, ya que si se observa el acta de conciliación celebrada ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es claro que inicialmente negó que el menor fuera hijo suyo, ocurriendo otro tanto con la declaración bajo juramento —que obra folio 12 del expediente—, en donde negó la paternidad porque la madre del menor, cuando salía con él, también lo hacía con otros hombres. De lo anterior, señaló el recurrente, se observa que en la apreciación probatoria del referido documento, que fue la base de la sentencia del tribunal, se incurrió en error de derecho que trajo consigo la interpretación errónea de la ley sustancial (art.1º, ord. 4º de la L. 75 de 1968). Concluyó el casacionista su censura afirmando que, si se adoptara la tesis del ad-quem , tendría que aceptarse que el reconocimiento del hijo extramatrimonial efectuado ante un congresista resultaba válido, dado que ellos también ejercen funciones judiciales, tales como investigar y juzgar al Presidente de la República, situación que no es posible porque el ordinal 4º del artículo 1º de la Ley 75 de 1968 lo reservó el legislador en forma exclusiva para los jueces. Se considera : 1. El insoslayable carácter dispositivo y reglado del recurso de casación, le impone al recurrente el deber de observar una serie de condiciones y requerimientos de carácter técnico, que deben ser tenidos en cuenta para la confección de la demanda que desarrolla este medio impugnaticio de naturaleza extraordinaria. En efecto, el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil indica los requisitos que debe cumplir el escrito contentivo del libelo introductorio, entre los cuales importa destacar aquellos señalados en el numeral tercero de la norma en cuestión, que literalmente expresa: "La formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas…". "Cuando se alegue —continúa la norma— la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancia ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción". Así, la disposición en comento, contiene las siguientes exigencias, que han sido desarrolladas reiteradamente por la jurisprudencia de esta corporación: a) la formulación separada de los cargos; b) la claridad y precisión en la presentación de la censura; c) Si se trata de la causal primera de casación, la indicación de las normas de derecho sustancial que se estiman violadas; d) la demostración del error de hecho, y e) el señalamiento de las normas de carácter probatorio infringidas, cuando se aduce infrac ción de la ley por error de derecho. 2. Con referencia a la primera causal de casación, debe recordarse además, que la violación de la ley sustancial puede producirse de dos maneras, según el desacierto cometido por el sentenciador se refiera o no al examen probatorio. La primera de ellas tiene lugar cuando los errores del fallador se focalizan en el análisis de los supuestos fácticos y su acreditación procesal, de los cuales existen dos especies diversas: de hecho y de derecho, mientras que la segunda acontece cuando el juzgador incurre en eq uivocaciones jurídicas, "pero en este caso con total prescindencia del problema probatorio, como cuando ignora la existencia de la norma o desconoce su validez y alcance; supuestos estos en los que se ha dicho que el error es puramente jurídico, por oposición al primero que surge de la falsa apreciación de los hechos" (sent. del 29 de may. de 1997, exp. 4845), o cuando tuvo en cuenta las pruebas, mas sin embargo, no discrepó de ellas ni trató de "ensayar una presentación dialéctica de los hechos diferente a la efectuada por el sentenciador por lógica que ella sea" (sent. del 16 de feb. de 2000, exp. 5363). En esta última providencia citada, la Sala precisó que siendo el error jurídico y el probatorio, conductas absolutamente diversas y claramente delimitadas, "ellas no se deben confundir y menos entrelazar en una misma vía o camino de impugnación, por cuanto ello constituye irregularidad técnica de la acusación que impide a la Corte ocuparse de su desarrollo y a la casación de cumplir a cabalidad sus fines de nomofilaquia y de unidad interpretativa de la jurisprudencia" (sent. del 29 de may. de 1997). 3. Las exigencias de la claridad y precisión en la formulación de los cargos, ha dicho la Corte, le imponen al recurrente la obligación de presentar su censura bajo una forma "de muy fácil comprensión"(1), procurando, además, que ella revista de "determinación, concisión y exactitud rigurosa"(2). La cabal atención a este binomio tiene su razón de ser, como lo ha puntualizado la sala, en "la naturaleza eminentemente dispositiva del recurso", que le "impide a la Corte corregir oficiosamente los defectos de la demanda" (auto del 29 de nov. de 1999, exp. 7793). 4. Como se consiguió en aparte que antecede, el recurrente utilizó en su censura la vía indirecta y fundó su acusación en el hecho de que la sentencia incurrió en violación de la ley sustancial, a consecuencia de "infracción proveniente por error de derecho". En la sustentación el impugnante, señaló el error del tribunal en la interpretación del numeral 4º del artículo 1º de la Ley 75 de 1968, relativo al reconocimiento de la paternidad que hizo el demandado ante notario, indicando que esa norma, en su nume ral cuarto, sólo admitía reconocimiento de paternidad ante juez y no ante notario. Después de un prolijo desarrollo, el recurrente expresó que "de lo anterior se ve que en la apreciación probatoria del documento que contiene la declaración extraproceso de reconocimiento del menor José Fausto Guisao, por parte del demandado Carlos Alberto Ramírez Avendaño y que ha servido de base a la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia —Sala de Familia— que no obstante abstenerse de declarar la paternidad natural; si ordena al notario único del Círculo de Cañasgordas que con fundamento en el documento que obra a folio 13 del expediente, proceda a corregir el registro civil de nacimiento de José Fausto, se incurrió en flagrante error de derecho, que trajo consigo una interpretación errónea de la ley sustancial (art. 1º ord. 4º de la L. 75/68)". 5. Así planteada la acusación, advierte la Corte, que su formulación no resultó afortunada. En efecto, Delanteramente es necesario acotar que si bien la impugnación en referencia no es un dechado de claridad, ni de precisión, el recurrente virtualmente utilizó la vía indirecta, en razón de la existencia —se indicó— de un error de derecho. No obstante lo anterior, en el desarrollo esencial del cargo, el recurrente no impugnó ningún aspecto probatorio, ´strictu sensu´. Entonces, en el asunto ´subjudice´ , el recurrente erró la vía utilizada, pues, habiendo señalado la infracción indirecta de la ley por error de derecho, discrepó realmente de un aspecto netamente jurídico —mas no de tipo probatorio—, como lo fue la interpretación del numeral cuarto del artículo primero de la Ley 75 de 1968, al punto que, como se apreció, en su entender, ciertamente, el juzgador de segundo grado realizó "…una interpretación errónea de la ley sustancial". Así las cosas, el cargo fue formulado por el sendero equivocado, pues ha debido ser encarado, merced al discurso medular del recurrente, particularmente en atención al sustrato de su censura, por la vía directa, y no por la indirecta, prohijada para enrostrar únicamente yerros en la contemplación jurídica u objetiva de las probanzas obrantes en el plenario, razón por la cual no está llamado a tener éxito, pues se insiste en que si la glosa o motivo de inconformidad determinante estribó en la interpretación conferida por el tribunal a una norma jurídica (num. cuarto del art. primero de la L. 75 de 1968), el camino para conducir su ataque no podía ser otro que el directo. Con todo, si se considerase —sólo en gracia de discusión— que el censor empleó ambas vías, tal expediente resultaría antitécnico y, por contera, llamado a tomar frustráneo el cargo, dado que las vías, directa e indirecta, que son autónomas, no pueden ser entremezcladas o amalgamadas en una misma censura. 6. No obstante lo precedentemente señalado, la Corte no comparte la interpretación del numeral cuarto del artículo primero de la Ley 75 de 1968 efectuada por el ad-quem , motivo por el que juzga oportuno registrar la adecuada hermenéutica de esa disposición, para lo cual resultan necesarias las siguientes consideraciones generales enderezadas a la correspondiente rectificación doctrinaria: El numeral cuarto del artículo primero de la Ley 75 de 1968 no permite una interpretación extensiva, en el sentido de que los notarios públicos puedan ser receptores de las manifestaciones de reconocimiento de paternidad, ante lo cual los únicos sujetos pasivos de esas diligencias, en puridad, son los jueces, y sólo ellos. Dos criterios fundamentales permiten arribar a esta conclusión, como son el histórico y el relativo al de la especialidad de la norma, como pasa a explicarse: A) Criterio histórico: Desde la promulgación de la Ley 45 de 1936 se establecieron las diferentes formas llamadas a efectuar el reconocimiento de paternidad: notarialmente, mediante la firma del acta de nacimiento, suscripción de escritura pública e inclusión de esa manifestación en un testamento; judicialmente, cuando se formulaba "por manifestación expresa y directa… aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene". Con la reforma de 1968, por medio de la Ley 75, se amplió la redacción de la disposición inicial en el sentido de incluir el segundo inciso relativo al trámite de citación del pretenso padre para el reconocimiento, pero los canales de reconocimiento, en sí, permanecieron incólumes (art. 1º). Se observa, entonces, que desde el año de 1936, el legislador consideró que el reconocimiento filial podía realizarse bien ante notario, o bien ante la autoridad jurisdiccional —ora espontánea, ora provocadamente—, y fijó allí mismo los medios formales en desarrollo de los cuales debía constar ese acto de reconocimiento. En el año de 1989, como es conocido, el legislador extraordinario expidió una normativa especial, con la confesada finalidad de obtener una descongestión judicial, con el ánimo de despojar a los jueces de asuntos y tramites no contenciosos que saturaban su actividad, en detrimento de su verdadera función definitoria de conflictos. Así, profirió el Decreto 1712, por medio del cual autorizó efectuó la insinuación de las donaciones ante notario público; gracias al Decreto 1900 permitió el tramite del divorcio por mutuo acuerdo ante este mismo funcionario, y por el Decreto 1557 de 1989 autorizó que se presentaran ante notario las declaraciones extraprocesales bajo juramento, que en tal virtud gozarían del mismo alcance que las rendidas ante el juez civil. Este último decreto permitió que las personas que requerían efectuar manifestaciones o declaraciones, con fines extraprocesales, —y que para ello, normalmente acudían ante los jueces de la República—, tuvieran la alternativa de ocurrir con esa misma finalidad, a nte los notarios públicos, con el objeto de descongestionar los despachos judiciales, sin perjuicio de que se mantuvo la competencia para recibir declaraciones, a manera de alternativa ´legis´, cuando había de por medio citación de parte contraria (art. 298 CPC, modificado por el num. 129 del D. 2282 de 1989). No obstante lo anterior, por medio del artículo 10 del Decreto 2272 de 1989 —posterior al Decreto 1557 de ese mismo año—, se reitero el contenido medular del numeral cuarto de la Ley 75 de 1968 y se modificó su segundo inciso, específicamente en lo que se refiere a las personas que pueden citar al pretenso padre ante el juez y en relación con el tramite en caso de que éste no concurriere a la citación formulada. Se desprende de lo visto que, a pesar, de la genérica facultad otorgada a los notarios públicos para recibir declaraciones juramentadas, el legislador mantuvo la competencia, de suyo restringida, para conocer de las manifestaciones de reconocimiento de paternidad descritas en el numeral cuarto, en cabeza de los jueces de la República, en la medida en que esta disposición no ha sido derogada, sino más bien reiterada o ratificada —en lo esencial— por el legislador extraordinario de 1989, y B) Criterio relativo a la especialidad preceptiva Del devenir histórico de la norma antes expuesto, fluye que la comentada disposición de la Ley 45 de 1936, modificada por el artículo primero de la Ley 75 de 1968, reviste una naturaleza especial, ´a fuer´ que especifica en cuanto atañe a las formas de las declaraciones de reconocimiento de la paternidad ante notario y juez, mientras que los mandatos del Decreto 1557 de 1989 y del artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, en lo tocante con las declaraciones que pueden recibir los notarios públicos, tienen un espectro general, en cuanto éstas pueden realizarse con finalidades extraprocesales y procesales (sin citación de contraparte), y se pueden referir a multitud de asuntos. En efecto, la primera dis posición es especial desde dos puntos de vista: en primer lugar, por razón de la materia, pues se refirió expresamente al reconocimiento de la paternidad, en el sentido que se podría efectuar " por manifestación expresa y directa hecha ante un juez, aunque el reconocimiento no haya sido el objeto único y principal del acto que lo contiene ", y, en segundo término, definió las formas que debía revestir ese tipo de manifestaciones, cuando se verificaban ante notario (por medio de suscripción del acta de nacimiento, por escritura pública y por declaración dentro del testamento) y ante el juez (expresión de tal naturaleza en el curso de un proceso o en diligencia extraprocesal con citación de la contraparte). En la medida en que el legislador se pronunció expresa y específicamente en punto a las formas de declaración de la paternidad ante el notario y el juez (art. 1º L. 75/68) y, luego, se refirió a las declaraciones que podía recibir el notario público (D. 1557 de 1989 y art. 299 CPC), si, en gracia de discusión, se estimare que hubiere conflicto entre ambas disposiciones —y la Corte advierte no lo evidencia—, debe entenderse, con arreglo al principio de especialidad de la ley consagrado en el artículo 10 del Código Civil, que este tipo de expresiones de conocimiento en cuestiones de paternidad, deben formularse conforme lo estableció el artículo primero de la Ley 75 de 1968. Por tal motivo, no puede pretenderse que el numeral cuarto del artículo primero de la Ley 75 de 1968 fue objeto de una ampliación, por virtud de la posibilidad de que los notarios ahora puedan recibir declaraciones con fines extraprocesal y procesales, pues estos ya tenían, en este concreto punto, una competencia asignada, la cual podía desarrollarse mediante las formas ya señaladas (num. 1º a 3º del art. primero L. 75 de 1968). Por lo anterior, la Corte precisa que las manifestaciones de reconocimiento de paternidad que se efectúen con base en el numeral cuarto del artículo primero de la Ley 75 de 1968, sólo podrán efectuarse ante jueces de la república, entendidos, claro está, en una más amplia acepción —en orden a cobijar magistrados y árbitros—, no tanta, empero, como para pretender incluir a los señores notarios, ajenos a la función de juzgamiento a aquellos connatural. Cargo segundo Con fundamento en la misma causal primera de casación, el recurrente propuso este cargo, por medio del cual manifestó que la sentencia cuestionada había infringido, indirectamente el inciso tercero del numeral cuarto del artículo sexto de la Ley 75 de 1968, "violación por falta de aplicación de la norma legal, tratándose de un error acerca de la prueba; procediendo tal infracción de la inaplicación de la norma antes citada por error del hecho" (fl. 18, C. Corte). Como soporte del yerro endilgado, expresó que el tribunal dejó de considerar los testimonios de Juan Bautista Rengifo y de Francy Elena Rengifo, quienes manifestaron que el primero de ellos había sostenido,por la época de la concepción, relaciones sexuales con la madre del menor José Fausto Cuisao. "Si el tribunal hubiese (sic) analizado los testimonios de Juan Bautista Rengifo (fl. 113) y de Francy Elena Rengifo (fl. 53) pilares en que fundamentó el recurso de apelación suscrita, necesariamente habría ten ido que declarar de oficio la excepción Plurum (sic) Constupratorum , que no es otra cosa, que la contenida en el inciso 3º, numeral 4º, artículo 6º de la Ley (sic) 75 de 1968" (fl. 19 ibídem ). Se considera : Esta censura, como se examinará seguidamente, tampoco posee vocación de prosperidad. En efecto, 1. La demanda de casación, con miras al logro de su objetivo cardinal, como es el rompimiento del fallo impugnado, debe contener un eficiente ataque frente a todos sus fundamentos medulares. Por tal razón, y así lo ha expresado con claridad la Sala, es que "la acusación del censor debe encerrar una ´crítica simétrica´ de la sentencia cuestionada, es decir, debe contener un discurso argumentativo que guarde rigurosa coherencia lógica y jurídica con las razones expuestas por el juzgador" (sent. del 27 de jun. de 2000, exp. 5353), a más que debe revestir tal contundencia que enfrentada la tesis del casacionista con la del tribunal "y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos d e legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya" (sent. del 14 de jul. de 1998). Cuando la argumentación del recurrente se enfoca hacia aspectos que nos fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por camilos disímiles, queda claro, que éstos carecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que se supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisión, de antiguo , en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma razón anotada, le resta todo mérito de prosperidad a la censura. 2. Ahora bien, en el asunto sub judice , se observa que el recurrente sólo hizo referencia a los testimonios que, en su sentir, habían dejado de ser apreciados, y sobre estos medios de probanza centró su respetable crítica, pero no se refirió al argumento medular tenido en cuenta por el fallador para soportar su fallo, como fue la aceptación del reconocimiento notarial de la paternidad (fls. 18 a 20 C. Corte), de suerte que enfocó su impugnación con arreglo a un aspecto diferente del señalado por ad qem , dejando, de otro lado, huérfano de censura el soporte fundamental del fallo atacado extraordinariamente, suficiente, con presidencia de su pertinencia, para mantenerlo incólume, dada la vigencia que, en materia de casación, reviste la arraigada presunción de acierto de legalidad de la sentencia emanada del fallador de segundo grado. Así las cosas, el censor no destruyó la referida presunción de cierto que cobijaba la sentencia del tribunal, por lo cual el cargo carece de la fuerza necesaria para su prosperidad. V Decisión En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, no casa la sentencia 25 de mayo de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala de Familia, en el proceso de investigación de la paternidad extramatrimonial promovido por la Defensoría de Familia en representación del menor José Fausto Guisao Muñoz contra Carlos Augusto Ramírez Avendaño. Sin costas en el trámite del recurso de casación, por aquello de la rectificación doctrinal realizada. Devuélvase al tribunal de origen. Notifíquese y cúmplase. Los magistrados, Manuel Ardila Velásquez Nicolás Bechara Simancas Jorge Antonio Castillo Rugeles Carlos Ignacio . Jaramillo Jaramillo José Fernando Ramírez Gómez Silvio Fernando Trejos Bueno ((en permiso) Jorge Santos Ballesteros ________________________