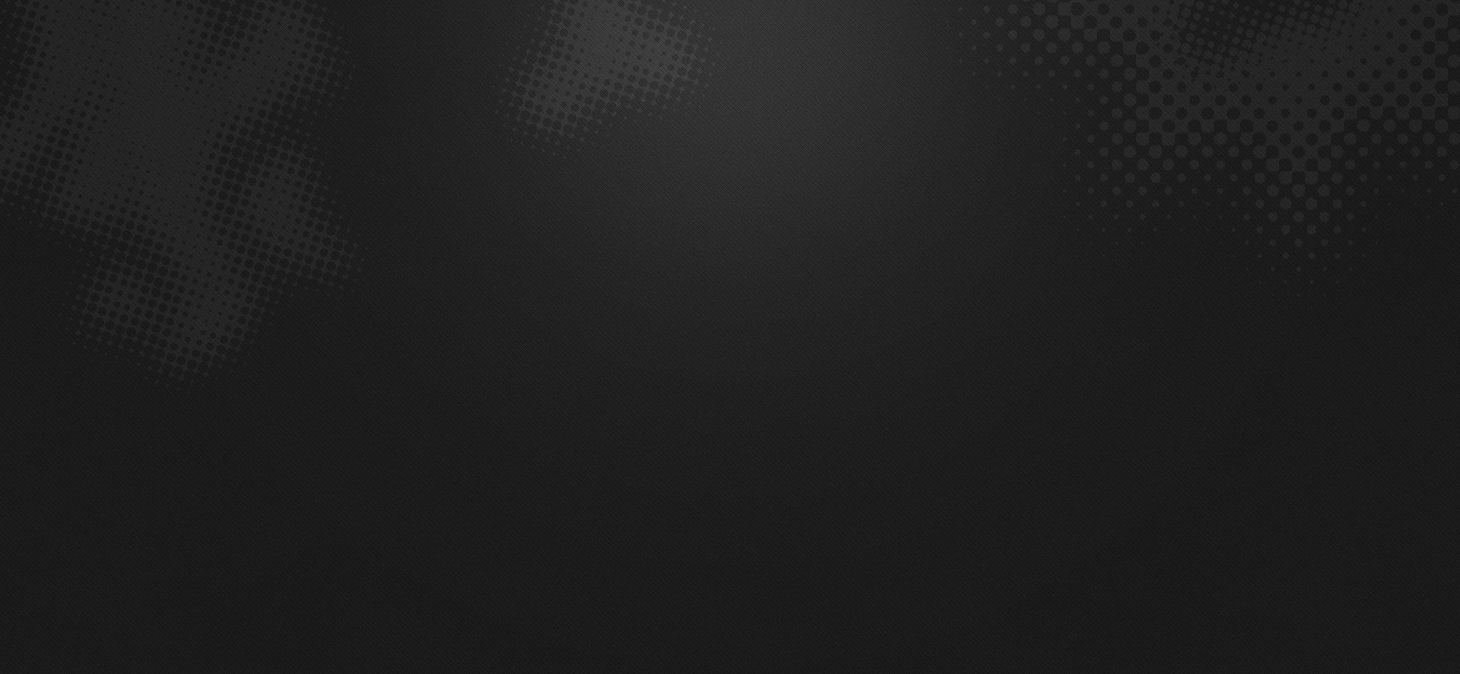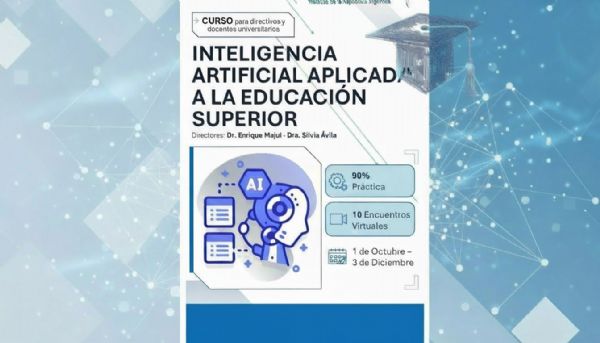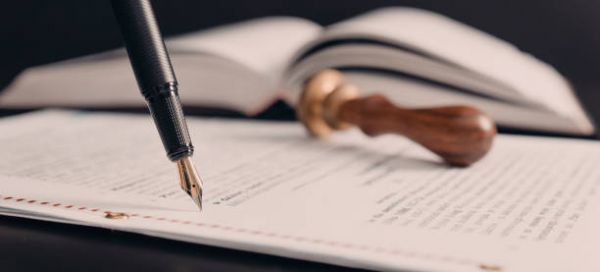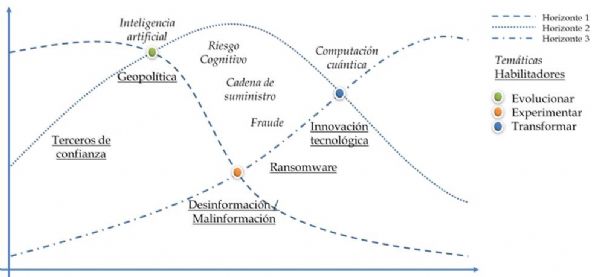"Derecho Real de Superficie Forestal".
- 15/10/2003
- Argentina
III.- La génesis de la ley 25.509. La ley 25.509, promulgada el 11 de diciembre de 2001 agrega al art.2.503 del C.C., que enuncia en numerus clausus los derechos reales, uno nuevo, denominado "derecho real de superficie forestal".Sin haber incorporado a la normativa del Código Civil el "genero" -derecho de superficie- la norma agrega a la enumeración del art.2503 C.C. una subespecie de derechos reales al que denomina "derecho de superficie forestal". La innovación legislativa, no observa los principios de integralidad, coherencia y correspondencia. En tanto y como en un Festival Nacional de "derechos de superficie" aguardan su turno en el Congreso los siguientes proyectos: "de ley sobre derecho real de superficie frutícola" (Senado de la Nación, Expediente Nº1868/02) y "de ley en revisión sobre Régimen de derecho real de superficie edificada" (Cámara de Diputados, Expediente Nº129/02). No nos extrañaría que en cualquier momento nuestros legisladores pretendan imponer el "Derecho real de superficie política" y nos veamos en serios problemas para compatibilizarlo, no ya con nuestro Código Civil sino con la Constitución y el sistema representativo republicano y federal.Este derecho real de superficie forestal, ha nacido, hablando en criollo, "guacho" (DRAE 2001, 2a.acep ,www.rae.es), sin progenie dentro del orden normativo en el que fue incluido. A simple vista podríamos decir que es una creación "de probeta". Pero observando mejor vemos que si bien no dentro del Código, tiene no sólo progenie sino un frondoso árbol genealógico externo.En efecto, la ley 25.509 tiene su más próximo ascendiente en la ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados que modifica además la 24.857 de Régimen de estabilidad fiscal para inversiones forestales.Así nos dice Mariana Mariani de Vidal (Derecho real de superficie forestal, La Ley 2002-E, pág.1420) que "El nuevo derecho que ingresa a la constelación de los derechos reales autorizados no podrá, entonces, ser constituido sino en el marco de las previsiones de la ley de inversiones para bosques cultivados (ley 25.080) y sobre inmuebles susceptibles de forestación o silvicultura, cabiendo observar a ese efecto las prescripciones de la ley de defensa forestal (13.273) y sus modificatorias." (conf.t.o.dec.710/95)".¿Qué ha de pasar con el nuevo derecho real de superficie forestal si por uno de esos cambios de humor frecuentes en nuestro país, la ley 25.080 es derogada?El debate parlamentario de la ley 25.080 es por demás ilustrativo respecto de la trascendencia de la cuestión para la República, tanto desde el punto de vista del desarrollo como del ambiental. Pero a los fines de continuar con el árbol genealógico de la ley 25.509, me interesa transcribir lo siguiente:"Senador Cantarero: ...Voy a leer el artículo 2 de este proyecto de ley, cuyo texto dice: "Podrán ser beneficiarios las personas físicas o jurídicas que realicen efectivas inversiones en las actividades objeto de la presente ley". Solicito que figure expresamente en la versión taquigráfica cuál es la interpretación que al respecto realiza el presidente de la comisión cabecera, senador Verna. Me refiero a si las personas físicas o jurídicas pueden hacer sus inversiones en tierras fiscales de las provincias argentinas". "Senador Verna: "El criterio de la comisión es que esas inversiones pueden realizarse en tierras fiscales. Este criterio deberá figurar como la opinión expresa del legislador". (Antecedentes Parlamentarios, L.L. Ley 25.080, 19...... pág. 1463). Ahora sí continuemos en la búsqueda de la progenie de nuestra ley 25.509.En la página web de la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación de la Nación (www. sagpya.mecon. gov.ar/0-(/biblos/ forestalesp.htm), puede leerse un interesante libro llamado "Guía para la Inversión en la Industria Forestal en la Argentina" cuya presentación es realizada por Ricardo Barrios Arrechea, a la sazón "Coordinador de la "Política Forestal Nacional" de esa Secretaría.Barrios Arrechea fue uno de los Diputados que propugnó la ley 25.080. En la presentación señala que el crecimiento del sector foresto industrial argentino constituye uno de los fenómenos más auspiciosos de la actividad productiva del país y que el atractivo del sector está basado en 4 pilares: "* Potencial forestal único: dado por las altas tasas de crecimiento, vasta extensiones de tierras vírgenes aptas para la forestación a bajos precios que no compiten con otras actividades, sumado a la gran variedad de climas, suelos y especies"."* Sólido marco legal para las inversiones forestales: que garantiza la estabilidad que requieren las inversiones forestales". "* No restricción para las inversiones extranjeras: Los inversores extranjeros gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los inversores locales". En el texto del libro en cuestión, se señalan "Las 10 mejores razones para invertir en la Industria Forestal Argentina", expresando en el punto 2. de de la Parte I, lo siguiente: "*Marco legal atractivo para las inversiones. Ley de Inversiones Extranjeras (promulgada en 1993 bajo la ley Nº23.697) Establece el marco legal para la inversión extranjera" "*Tratamiento nacional para la inversión extranjera" "* Los inversores extranjeros gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que otorgan la Constitución Argentina y las leyes vigentes a los inversores locales." "* Las compañías extranjeras pueden invertir sin necesidad de aprobación previa o requisitos de registración." "* Las compañías extranjeras tienen el mismo acceso a los programas de incentivos que los inversores locales." "* Las compañías extranjeras tienen acceso ilimitado a todos los sectores de la economía." "* Las compañías extranjeras pueden adoptar cualquiera de los tipos societarios contemplados por las leyes argentinas." "* Las compañías extranjeras tienen el mismo acceso al crédito que las locales." "* Libre transferencia de capital y ganancias." "*Las compañías extranjeras pueden transferir libremente su capital y sus ganancias en cualquier momento, sin tener que pagar cargas o impuestos sobre dichas transferencias. Tampoco existen restricciones de acceso al mercado cambiario." "Además la Argentina firmó Tratados Bilaterales de Inversión con varios países, con el fin de proteger las inversiones y evitar la doble imposición y es miembro de la Agencia Multilateral de Garantía de inversiones (MIGA). Organización de Inversiones Privadas en Ultramar (OPIC) y del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos sobre Inversiones (CIADI)". "Incentivos de la Ley Forestal Nº25.080/99 para bosques cultivados:" "Otra de las herramientas claves para el desarrollo de esta industria -dice el informe que seguimos transcribiendo- es la reciente implementación de la ley 25.080 que va a tener un impacto directo no sólo a nivel primario, sino que también se verá reflejada en el futuro de las industrias relacionadas al sector." "Esta ley complementa el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales que rigió a partir de 1992 posibilitando que la actividad de la forestoindustria en el país tome una nueva dinámica, multiplicando por cinco el ritmo de forestación anual en el período 1992-1999 acompañado por un importante flujo de inversiones en plantas de celulosa, papel, tableros y aserraderos de escala internacional, ya que se encuentran operando exitosamente. También es importante destacar que el Poder Ejecutivo de la Nación incluyó al sector dentro de un listado de actividades que deben lograr un desarrollo estratégico en la Argentina en los próximos años." "La ley otorga importantes beneficios económicos y fiscales con el objetivo de alcanzar en 2010 una masa de 3 millones de hectáreas." A tal fin, entre otros "beneficios" se estipulan los siguientes: 1.- Estabilidad Fiscal: El régimen de estabilidad fiscal tiene vigencia por el término de treinta años, contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto, y a pedido de las autoridades provinciales podrá ser ampliado hasta un máximo de cincuenta años, por la Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentación. 2.- Régimen especial de amortización para el cómputo del Impuesto a las Ganancias: opción de amortización acelerada de 3 (tres) años. 3.- Devolución del Impuesto al Valor Agregado., correspondiente a: *La compra o importación definitiva de bienes. *Las locaciones o prestaciones de servicios destinados efectivamente a la inversión forestal del proyecto, *En caso de proyectos foresto-industriales dicha devolución es sólo aplicable a la parte forestal excluyendo los aspectos industriales. 4.-Exención de todo impuesto patrimonial que grave los activos afectados a la explotación forestal. 5.- Exención impositiva para las operaciones relacionadas con el desarrollo societario de las personas jurídicas alcanzadas por la presente ley. 6.- Apoyo económico no reintegrable: Las extensiones inferiores a 500 hectáreas podrán recibir apoyo económico no reintegrable consistente en un monto por hectárea variable por zona, especie y actividad forestal. 7.- Elimina el límite temporal para la constitución de fideicomisos. Esta publicación en Internet es sólo una síntesis de un libro intitulado "Guía para la inversión en la industria forestal argentina" publicado por la Gerencia de Desarrollo de Inversiones del Ministerio de Economía (www.mecon.ar) Por cierto, cuando se publicó ese libro y se divulgó su texto por Internet, aún no se había dictado la ley 25.509 que incorporó al art.2.503 el "derecho real de superficie forestal". Por eso Barrios Arrechea omite la cita, pero, a no dudarlo, lo hubiera hecho, en conocimiento de la innovación legislativa, por aplicación del principio de ultraactividad del modelo. Si bien ha sido larga la transcripción, ella nos permitió hallar el ascendiente de la ley 25.080 en la 23.697, complemento necesario e imprescindible de la 23.696 de reforma del Estado y Reestructuración de Empresas Públicas, que consagró la "Privatización" como sistema. En su ilustrativa obra "Empresas Públicas de Estatales a Privadas", Dromi nos dice: "El nuevo modo de administración de la economía, esta nueva visión que insinuaba ya la ley de reforma del Estado, se concreta con normas jurídicas que han ido delineando, con rasgos más definidos, ese ´ambiente´ al que nos referíamos" "a. Emergencia económica" "En tal sentido, en relación con la economía en general, lo que podríamos llamar las pautas de la macroeconomía, la referencia debe pasar en primer lugar por la ley 23.697 de emergencia económica, que dio pasos decisivos con la supresión de subsidios, subvenciones, regímenes de promoción, trabas para las inversiones extranjeras, compre nacional, entre otras medidas tendientes a actuar sobre una coyuntura adversa que debía ser revertida". (op.cit.pág.41).El capítulo VI de la ley 23.697 legisla sobre el Régimen de Inversiones Extranjeras en los siguientes artículos: "Art.15.- Deróganse, exclusivamente, aquellas normas de la Ley 21.382 (t.o.1980) y sus complementarias por las que se requiere aprobación previa del Poder Ejecutivo Nacional o de la Autoridad de Aplicación para las inversiones de capitales extranjeros en el país.""Se garantizará la igualdad de tratamiento para el capital nacional y extranjero que se invierta con destino a actividades productivas en el país." "Art.16.- Créase un Registro de Inversiones de Capitales Extranjeros cualquiera fuere su monto o su destino.""El Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias que sean necesarias con el fin de facilitar la remisión de utilidades de inversiones extranjeras." "Art.17.- Las obligaciones contraídas por inversores extranjeros o por empresas receptoras de inversiones extranjeras que hubieran recibido beneficios especiales en virtud de autorizaciones otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el régimen vigente hasta el presente mantendrán su exigibilidad y deberán ser cumplidas en la forma y condiciones que surjan de los respectivos actos de autorización." "Art.18.- Las solicitudes de aprobación de inversiones extranjeras en trámite por ante el Poder Ejecutivo Nacional y/o de la Autoridad de Aplicación deberán ser reintegradas a sus interesados." "Art.19.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a suscribir convenios, protocolos o notas reversales con gobiernos de países que tuvieren instrumentados sistemas de seguros a la exportación de capitales, de modo de hacer efectivos esos regímenes para el caso de radicación de capitales de residentes de esos países en la República Argentina, incluso con organismos financieros internacionales a los cuales la República Argentina no hubiese adherido." Y hete aquí que por fin encontramos como ascendiente directo de la ley 25.509 al "modelo" impuesto en la década del noventa, en la que "buena parte de la dirigencia política, empresaria, sindical, los sectores intelectuales, se encandilaron con algunos cambios importantes como fueron la estabilidad cambiaria primero y la estabilidad de precios después, y el retiro del Estado de la toma de decisiones y el proceso de privatizaciones. Pero ese encandilamiento tiene como contrapartida el haberse desentendido de algunos aspectos estructurales muy importantes. Hubo un proceso de desarticulación de la producción y de la concentración territorial de las actividades económicas, hubo récords históricos de desempleo, un fuerte aumento de la exclusión y la desigualdad social y, en síntesis, el mecanismo de la movilidad social, tan preciado en cualquier sociedad y del cual podíamos de alguna manera jactarnos, fue sustancialmente alterado" (Ministro Roberto Lavagna, declaraciones formuladas en el foro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, 1/7/03, disponible en www.mecon.gov.ar).Encontramos pues la génesis de la ley 25.509 en la década de los noventa, iniciada con las leyes 23.696 y 23.697, que continúan actuando con toda eficiencia a pesar de que en apariencia hemos abjurado del nefasto "modelo" que hace depender nuestra economía de los servicios de la deuda externa o de la reformulación de las tarifas con las empresas privatizadas. La ultraactividad de las leyes 23.696 y 23.697 las hace más peligrosas hoy que al momento de ser dictadas. Porque antes disolvimos, concesionamos, privatizamos, provincializamos empresas, entregando puertos, transporte terrestre, aéreo, marítimo, caminos, medios de difusión, recursos energéticos y mineros. Ahora, con la ley 25.509 privatizaremos el suelo argentino y no ya con la forma de la concesión sino con la del derecho real de superficie forestal. IV- La ley 25.509 no ha creado un microsistema. Lydia Calegari de Grosso (El derecho real de superficie forestal, J.A.2002-III, pág.1295) tratando de ocultar el origen bastardo, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, del "derecho real de superficie forestal", refiere a él como "Microsistema". Considero que en modo alguno es correcta tal apreciación.Nos ha enseñado Goldschmidt (Introducción al Derecho, 3a. ed., Depalma 1967, pág.327) que "Se entiende por sistema una totalidad ordenada e impermeable de conocimientos relacionados los unos con los otros. Para edificar un sistema se requiere, además de los conocimientos de fondo, todos los instrumentos lógicos expuestos en la Teoría Elemental y en la Metodología. La unidad del sistema descansa en la unidad de sus principios básicos". "Los vicios principales del sistema -prosigue el maestro- son, en cuanto a los principios el carácter incompleto del sistema (porque no comprende todo cuanto se deriva de los principios), el carácter inadecuado de éste (porque aparecen conocimientos no derivados de los principios), y su desórden (las derivaciones de los principios no se hallan debidamente concatenados)".Estos conceptos nos llevan a la siguiente conclusión: Un "microsistema" es una enfermedad del sistema que solo tiende a confundir, a desordenar y a romper la unidad del ordenamiento jurídico.Porque como bien lo señala el epistemólogo Edgar Morin en su libro "Introducción al pensamiento complejo" (Gedisa Editorial, Barcelona, 1995): "La virtud sistémica es: a) haber puesto en el centro de la teoría, con la noción de sistema, no una unidad elemental discreta, sino una unidad compleja, un ´todo´ que no se reduce a la suma de sus partes constitutivas" (pág.42). "Lógicamente, el sistema no puede ser comprendido más que incluyendo en sí al ambiente, que le es a la vez íntimo y extraño y es parte de sí mismo siendo, al mismo tiempo, exterior" (pág.45)Seguidamente el autor se socorre con esta cita: "la idea formulada por Pascal: no puedo concebir al todo sin concebir a las partes y no puedo concebir a las partes sin concebir al todo "Y agrega: "...en la lógica recursiva, sabemos muy bien que aquello que adquirimos como conocimiento de las partes reentra en el todo. Aquello que aprehendemos sobre las cualidades emergentes del todo, todo que no existe sin organización, reentra sobre las partes. Entonces podemos enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos" (pág.107). Con lo dicho concluye diciendo una verdad de cuño: "el todo está en la parte que está en el todo" (pág.108). Por ello lo que la autora denomina "microsistema" no es más que una exorbitancia o extravagancia legislativa provocada por el perverso modelo de los años noventa. V.- Breves referencias a la ley que incorpora un nuevo derecho real al art.2.503 del C.C.: "el derecho real de superficie forestal". Su art.1º lo caracteriza como "constituido a favor de terceros por los titulares de dominio o condominio sobre un inmueble susceptible de forestación o silvicultura, de conformidad con el régimen previsto en la ley de inversiones para Bosques Cultivados (Nº25.080) y a lo establecido en la presente ley. "Su art.2º lo define como "un derecho real autónomo sobre cosa propia temporaria, que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un inmueble ajeno, con la facultad de realizar forestación o silvicultura y hacer propio lo plantado o adquirir la propiedad de plantaciones ya existentes, pudiendo gravarla con derecho real de garantía. "El art.3º permite al propietario enajenar el inmueble afectado a la superficie forestal, pero "debiendo el adquirente respetar el derecho real de superficie constituido.Como limitación para el propietario del inmueble, el art.4º le veda a éste la posibilidad de constituir sobre él cualquier otro derecho real de disfrute o garantía durante la vigencia del contrato, ni perturbar los derechos del superficiario. Y si lo hiciere el superficiario puede exigir el cese de la turbación. El art.5º regula la adquisición del derecho real de superficie: por contrato oneroso o gratuito, instrumentado por escritura pública y tradición de la posesión e inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble de la jurisdicción correspondiente. El art.6º dispone que el derecho real de superficie tendrá un plazo máximo de duración de cincuenta años. El art.8º estatuye las causales de extinción del derecho real de superficie, a saber: a) Renuncia expresa; b) vencimiento del plazo contractual; c) cumplimiento de una condición resolutoria pactada; d) consolidación; e) no uso durante tres años. A su vez el art.9º aclara que la renuncia del derecho por el superficiario (8º inc.a), o su desuso o abandono (8º inc.e) no lo liberan de sus obligaciones. El art.10º prevé que para el caso de extinción del derecho real de superficie forestal por consolidación, los derechos y obligaciones del propietario y del superficiario continuarán con los mismos alcances y efectos. El art.11º dispone que "producida la extinción del derecho real de superficie forestal, el propietario del inmueble afectado extiende su dominio a las plantaciones que subsisten, debiendo indemnizar al superficiario, salvo pacto en contrario, en la medida de su enriquecimiento." Lamentablemente nada prevé respecto del inexorable empobrecimiento del propietario, porque habrá de tenerse en cuenta que la tierra, sometida durante cincuenta años a intensiva forestación, corte y reforestación, quedará degradada y empobrecida. Por último la ley 25.509 modifica el art.2.614 del C.C. que limitaba a un término de cinco años la constitución sobre bienes raíces de derechos enfitéuticos, de superficie y la imposición de censos y rentas, eliminando de su enumeración los derechos de superficie, para poder elevarlos a un plazo máximo de cincuenta años. Esta normativa fue aprobada con la única oposición de la diputada María Lelia Chaya quien afirmó con criterio correcto: "lo que se propone traería confusión e incoherencia en la legislación civil -amén de inseguridad jurídica- por lo que no es aconsejable y vengo a manifestar mi oposición". "Sin perjuicio de ello -prosiguió la legisladora- valoro que los inconvenientes que el Dr.Vélez Sarsfield advirtió en el siglo XIX no han desaparecido en este tramo final del siglo XX. En efecto, la institución del derecho de superficie también ahora ‘traería mil dificultades y pleitos’.""Por otra parte -advirtió- no ha sido demostrado con estudios de factibilidad que el beneficio que se busca en la explotación forestal esté debidamente acreditado. Y reputo que es peligroso instituir una nueva categoría de derecho real sin justificar razonablemente su conveniencia." "Creemos -concluyó- que las necesidades que se invocan en el presente proyecto pueden ser perfectamente satisfechas con las leyes específicas sobre la materia y con aquellas que la Administración de turno dicte para el fomento de la actividad forestal, sin recurrir a la modificación del Código de fondo." VI.- El nuevo derecho real de superficie forestal encubre propósitos disvaliosos para el futuro de nuestro país. Coincido in totum con los conceptos vertidos por la citada legisladora. Introducir un derecho real de superficie limitado al sector forestal, que puede ser oneroso o gratuito, con un máximo de duración de cincuenta años constituye un verdadero despropósito que logra poner en vigencia los conceptos vertidos por don Dalmacio Vélez Sarsfield hace ya más de ciento treinta y dos años. El art.2.502 del C.C., que tiene su fuente casi literal en el Esboço de Freitas, expresa: "Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposición de última voluntad que constituya otros derechos reales o modificase los que por este Código se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales si como tal pudiese valer." Decía el codificador comentando esa norma: "El Derecho romano no reconoce al lado de la propiedad, sino un pequeño número de derechos reales, especialmente determinados, y era por lo tanto privada la creación arbitraria de nuevos derechos reales. Mas desde la Edad Media las leyes de casi todos los Estados de Europa crearon derechos reales por el arrendamiento perpetuo o por el contrato de cultura perpetua, y por mil otros medios. En España la constitución de rentas perpetuas como los censos, creó un derecho real sobre los inmuebles que las debían; y el acreedor del canon tenía derecho para perseguir la cosa a cualquiera mano que pasase. Los escritores españoles se quejan de los males que habían producido los derechos reales sobre una misma cosa, el del propietario, y el del censualista, pues las propiedades iban a su ruina. En otros casos, se veía ser uno el propietario del terreno y otro el de los árboles que en él estaban. Algunas veces uno era propietario del pasto que naciera, y otro el de las plantaciones que hubiesen hecho. La multiplicidad de derechos reales sobre unos mismos bienes es una fuente fecunda de complicaciones y de pleitos, y puede perjudicar mucho a la explotación de esos bienes y la libre circulación de las propiedades, perpetuamente embarazadas, cuando por las leyes de sucesión esos derechos se dividen entre muchos herederos, sin poderse dividir la cosa asiento de ellos. Las propiedades se desmejoran y los pleitos nacen cuando el derecho real se aplica a una parte material de la cosa que no constituye, por decirlo así, una propiedad desprendida y distinta de la cosa misma, y cuando no constituye una copropiedad susceptible de dar lugar a la división entre los comuneros o a la licitación." Glosando el art.2.503, a su vez decía Vélez: "No enumeramos el derecho del superficiario, ni la enfiteusis, porque por este Código no pueden tener lugar. El derecho del superficiario consistía en poder hacer obras, como edificar casas, plantar árboles, etc., adherentes al suelo, sobre las cuales tenía un derecho de propiedad, independiente del de propietario del terreno, el cual sin embargo, podía por derecho propio, hacer sótanos y otros trabajos subterráneos bajo de la misma superficie que pertenecía a otro, con tal que no perjudicase los derechos del superficiario, así como el superficiario, no podía deteriorar el fondo del terreno." "En Roma, según las reglas del Derecho Civil, la propiedad de la superficie no podía ser distinta de la propiedad del suelo, lo que importaba decir no sólo que el propietario del suelo venía a ser propietario de todas las construcciones y plantaciones que él hubiese hecho con los materiales de otro, o que un tercero hubiese hecho en el suelo con sus materiales, sino también que el propietario del suelo no podía enajenar la superficie en todo o en parte, separándola del suelo; y si él, por ejemplo hubiese vendido su casa solamente sin vender el suelo, el adquirente no venía a ser propietario de ella." Por último, el art.2828 C.C. que refiere al usufructo, en su nota nos ilumina sobre la naturaleza que asumen en general los derechos reales que "está fijada en relación al bien público y al de las instituciones políticas y no depende de la voluntad de los particulares." (Conf. Mariani de Vidal. "Curso de derechos reales" TºI pág.57, ed.1993) Interpretando ese concepto nos dicen Gatti-Alterini en "El derecho real. Elementos para una teoría general" (Ed.Abeledo-Perrot 1976 pág.73) "La importancia política, económica y social de los derechos reales determina que su régimen esté presidido por la noción de orden público", lo cual se traduce en la "necesaria intervención del Estado en orden a la catalogación de los derechos reales, así como respecto de las notas esenciales constitutivas de esta categoría de derechos patrimoniales." (Conf.: Lily R.Flah y Miriam Smayevsky, "Derechos reales" ed.1994 pág.34) Pero, ¡qué mejor interpretación del carácter que asumen los derechos reales en orden a los conceptos de "soberanía del Estado" y "soberanía del pueblo" que los vertidos por el propio codificador en la nota al art.2.507 del Código Civil!Allí nos dice el inmortal Vélez Sarsfield: "Muchos autores dividen la propiedad en propiedad soberana del Estado y en propiedad del derecho civil, en otros términos, en dominio eminente y dominio civil. La Nación tiene el derecho de reglamentar las condiciones y las cargas públicas de la propiedad privada. El ser colectivo que se llama el Estado, tiene, respecto a los bienes que están en el territorio, un poder, un derecho superior de legislación, de jurisdicción y de contribución, que aplicado a los inmuebles, no es otra cosa que una parte de la soberanía territorial interior. A este derecho del Estado, que no es un verdadero derecho de la propiedad o dominio, corresponde sólo el deber de propietarios de someter sus derechos a las restricciones necesarias al interés general, y de contribuir a los gastos necesarios a la existencia, o al mayor bien del Estado." Véase Zachariae § 274"Hay otro dominio que se llama ‘dominio internacional’. Todo lo que antes hemos dicho de los derechos absolutos y de los derechos reales, es exactamente aplicable al dominio internacional, o propiedad de Estado a Estado. No consiste en una relación especial de acreedor y de deudor entre una Nación y otra, sino en una obligación general de todas las naciones obligación pasiva, como toda la que es relativa a los derechos reales, obligación de inercia, de respetar la acción de cada pueblo sobre su territorio, no turbarla, ni imponerle obstáculos alguno. La Nación considerada en su conjunto, tiene respecto a las otras naciones los derechos de un propietario. El pueblo considerado como poder soberano, tiene sobre su territorio una acción aún más alta, el ejercicio de un derecho de imperio, de legislación, de jurisdicción, de mando y de administración, en una palabra, un derecho de soberanía en toda la extensión del territorio. Se puede decir entonces, que el dominio internacional es el derecho que pertenece a una Nación, de usar, de percibir sus productos, de disponer de su territorio con exclusión de las otras naciones, de mandar en él como poder soberano, independiente de todo poder exterior; derecho que crea, para los otros Estados, la obligación correlativa de no poner obstáculo al empleo que haga la nación propietaria de su territorio, y de no arrogarse ningún derecho de mando sobre este mismo territorio." Esos conceptos que nacen del buen sentido y de las más elementales reglas de lógica siguen vigentes, como hemos de demostrarlo. Pero nuestros políticos presurosos sancionaron la ley 25.509 con el propósito aparente de fomentar la forestación, pero al mismo tiempo con la evidente intención de entregar ese negocio a quienes históricamente lo ejercieron en perjuicio del país con cuyos predios fiscales se quedaban y de los incautos que invertían a larguísimo plazo en un negocio que sólo resultó fructuoso para los que se apoderaron de los ahorros de los inversores.Oportunamente habremos de narrar algo que ocurrió hace ya muchos años en nuestros tribunales y se repitió por cientos de miles en el país, demostrando de ese modo que nuestros males vienen de muy lejos y ello se origina en la falta de respeto que -salvo honrosas excepciones- nuestros gobiernos han tenido para el concepto de soberanía popular.