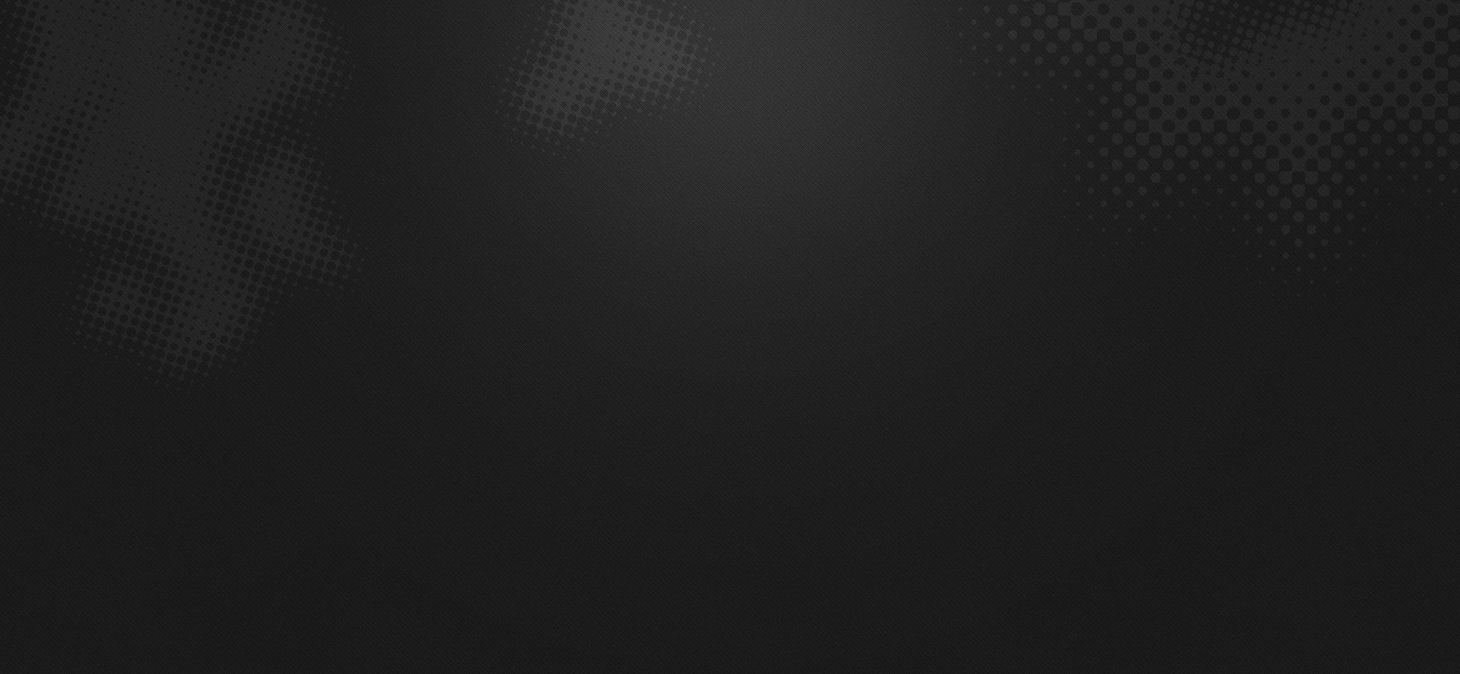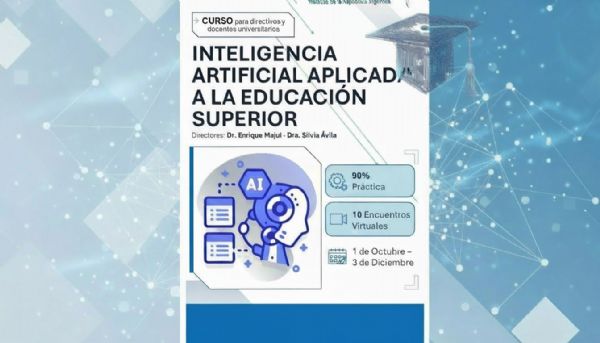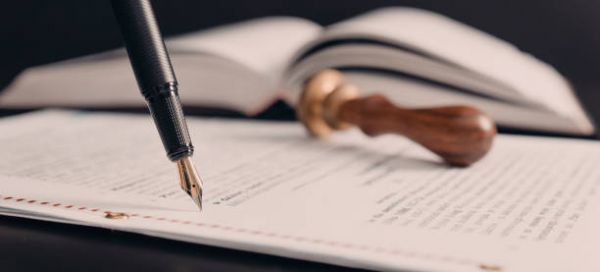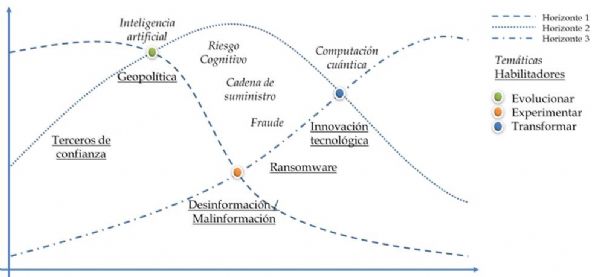"Derecho real de superficie forestal".
- 15/10/2003
- Argentina
Por Juan Bernardo Iturraspe Sumario: I.- Introducción. II.- Falencias técnicas de la ley 25.509. III.- La génesis de la ley 25.509.- IV.- La ley 25.509 no ha creado un "microsistema". V.- Breves referencias a la ley que incorpora un nuevo derecho real al art.2.503 del C.C.: "el derecho real de superficie forestal". VI.- El nuevo derecho real de superficie forestal encubre propósitos disvaliosos para el futuro de nuestro país. VII.- La ultraactividad del "Modelo" creado por las leyes 23.696 y 23.697. VIII.- El tratamiento del tema por los juristas. IX.- El modelo renace ultraactivado incorporando al desguace el "derecho real de superficie" de 20.000.000 ha.de tierras vírgenes y más de 33.000.000 ha. de bosques nativos. X.- Lo que se omite decir. XI.- Un antecedente del fideicomiso forestal. XII.- El rol del Estado. Conclusiones que conforme a la Ponencia el autor recomienda: Como enseña Chiappini ("La perdurabilidad de los fallos plenos" en J.S. Nº 40, pag.81),"La interpretación de lege lata (o de iure condendo) se limita, sanamente, a reproducir lo que la ley dice. La interpretación de lege ferenda (o de iure condito), en cambio, predice lo que debieran decir las leyes luego de una reforma. "En base a esa correcta hermenéutica analizaremos la ley 25.509 en ambas dimensiones De lege lata: la ley 25.509, constituye un engendro que carece de los más elementales principios que debe reunir una ley dentro del sistema jurídico creado por el Código Civil, como se demuestra.De lege ferenda: dicha normativa requiere lisa y llanamente su derogación, a objeto de evitar los males que traería su subsistencia para la soberanía del país en tanto su Estado no reasuma totalmente sus prerrogativas. I.- Introducción Siento la obligación moral de participar activamente en este Congreso y formular modestamente esta Ponencia, alarmado por la forma en que muchas veces la especialización en la materia jurídica, impide visualizar la integridad del Derecho. No ha de interpretarse este ensayo como una rebelión contra la llamada Ciencia del Derecho, sino como un acercamiento al " sistema de ideas vivas que cada tiempo posee ", palabras conque un ilustre filósofo define al vocablo " cultura" (Conf. "Misión de la Universidad en Obras Completas de José Ortega y Gasset ** Espasa Calpe, 1936, 2a.ed.p. 1304/5) Con lo cual el pensador expresa su misión de "acabar para siempre con cualquier vagorosa imagen de la ilustración y la cultura, donde éstas aparezcan como aditamento ornamental, que algunos hombres ociosos ponen sobre su vida." (op.cit.1307) Y entonces llega a la conclusión de que "hay que humanizar al científico, que a mediados del siglo último (refiere al siglo XIX) se insubordinó, contaminándose vergonzosamente del evangelio de rebelión, que es desde entonces, la gran vulgaridad, la gran falsedad del tiempo. Es preciso que el hombre de ciencia deje de ser lo que es hoy con deplorable frecuencia: un bárbaro que sabe mucho de una cosa. Por fortuna, las primeras figuras de la actual generación de científicos se han sentido forzadas, por necesidades internas de su ciencia misma. a complementar su especialismo con una cultura integral" (op.cit.pag.1310/11). Se advierte sin esfuerzo que la rebelión a la que refiere el filósofo es la de algunos científicos contra el verdadero concepto de cultura, quienes -parafraseando al mismo Ortega en otra obra memorable- "tienen todos los talentos menos el talento de usar de ellos" ("La rebelión de las masas" op.cit.pag.1178) Fundando nuestra opinión en la autoridad del gran filósofo hispano, no incurrimos en ningún acto de soberbia al efectuar nuestro análisis, sino que logramos extraer -gracias a una actitud cuya modestia se reitera- los mayores frutos de ese sistema de ideas vivas que nos rodea y pone en evidencia el maestro. Usando esos principios en el análisis detenido y profundo de la normativa que en este ensayo se critica, se nos revelan -como veremos- numerosas falencias, violaciones de elementales principios de técnica legislativa, y el encubrimiento de propósitos disvaliosos para la soberanía y los intereses económicos de nuestro país.Advertimos y ponemos de resalto la ultraactividad del "modelo" creado por las leyes 23.696 y 23.697 y denunciamos que el mismo renace con la creación de este nuevo derecho real que tiene como finalidad enajenar nuestras tierras vírgenes y bosques fiscales y entregar esa inmensa riqueza, exteriorizada en millones de hectáreas a manos extranjeras Apelando a la memoria histórica, señalamos los antecedentes de la depredación de la selva de la región chaqueña, con los casos de Santiago del Estero y, en nuestra Provincia, con lo acaecido en "La Forestal" y "Eucaliptus S.A. que pretenden repetirse con la sanción de la mentada ley.Por último, me veo precisado a aclarar, que son muy pocos mis colegas -llamo tales a quienes como Sísifo recurren a diario ante los estrados en búsqueda de Justicia- que han caído en la cuenta de las graves consecuencias que traerán aparejadas las modificaciones que la ley 25.509 ha introducido en el Código Civil. Les pedimos que lean esta ponencia y nos limitamos a señalar esos yerros para evitar que se sigan consumando perjuicios que dañan al país y a nuestro sufrido pueblo. II.- Falencias técnicas de la ley 25.509 La ley 25.509 que crea el derecho real de superficie forestal, adolece de graves falencias de técnica legislativa que vulneran su integralidad, irreductibilidad, coherencia, correspondencia y realismo, según conceptos de José Héctor Meehan ("Teoría y técnica legislativas", ed.Depalma, pág.75) Para demostrarlo habremos de analizar dos conceptos: el de "derecho real de superficie" y el de "derecho real de superficie forestal". Beatriz Arean ("Derechos reales", ed.Hammurabi 2.003 pág.697) define a la superficie "como el derecho real de usar, gozar y disponer, perpetuamente o por muy largo plazo, sobre todo o parte de un edificio existente o a construir sobre un inmueble ajeno, mediante el pago de un solarium o sin él". "Como puede apreciarse a simple vista -advierte la autora- queda excluida de este concepto tradicional la superficie forestal, ya que este derecho debe recaer necesariamente sobre un inmueble susceptible de forestación o silvicultura". Este derecho -continúa la Dra.Arean- "está definido por el art.2º de la ley 25.509 de la siguiente manera: ´El derecho real de superficie forestal es un derecho real autónomo sobre cosa propia temporario, que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un inmueble ajeno con la facultad de realizar forestación o silvicultura y hacer propio lo plantado o adquirir la propiedad de plantaciones ya existentes, pudiendo gravarla con derecho real de garantía´.". Prosigue la autora enunciando los caracteres que reviste esta nueva creación legislativa expresando lo siguiente: "1. Recae sobre cosa propia, pues su objeto no es el inmueble sino las plantaciones que se realicen en el mismo a partir de la constitución de la superficie o las ya existentes a esa fecha". "En otras palabras se trata de un derecho real sobre cosa propia pero que se ejerce sobre un inmueble ajeno, puesto que, si fuera propio, los actos que importaría su ejercicio no exteriorizarían más que la actuación de las facultades propias del dueño. Además, debe estar regularmente constituido, ya que de otro modo se aplicarían las reglas de la accesión, específicamente, las correspondientes a la plantación en terreno ajeno con materiales propios (arts.2588 y 2589 del C.C.)"... "3. Se ejerce por la posesión, aunque, por una ficción legal, no recae sobre el inmueble sino sobre el objeto de la superficie, esto es, las plantaciones". "Evidentemente -concluye- esa distinción importa una modificación de conceptos tradicionales en materia posesoria, tales como el que surge del art.2403 del C.C., cuando establece que: ´la posesión de una cosa hace presumir la de las cosas accesorias a ella´. Lo propio cabe decir respecto del art.2405, en tanto dispone que: ´Cuando la cosa forma un solo cuerpo, no se puede poseer una parte de él sin poseer todo el cuerpo". Precisamente, el primer ejemplo de la nota a esa última disposición (´una casa no puede ser poseída sin el terreno sobre el que reposa, porque es inseparable del suelo´) deja de ser aplicable frente a la superficie forestal pues el superficiario habrá de poseer los árboles sin el terreno en el que están plantados". Por último el art.22 de la ley 13.273 (Ley de Defensa de la Riqueza Forestal, t.o. por Dcto.710/95) dispone que: "Los bosques y tierras forestales que forman el dominio privado del Estado son inalienables, salvo aquellas tierras que por motivos de interés social y previo los estudios técnicos pertinentes se considere necesario destinar a la colonización o formación de pueblos de conformidad con las leyes respectivas", en tanto que la ley dispone todo lo contrario". Analizada esta legislación se advierte que aparecen violados los principios de técnica legislativa enunciados precedentemente, a saber: 1.- Principio de integralidad. Colmo enseña refiriéndose a este principio en relación al Código Civil que su integralidad se vincula "a la legislación de todas las instituciones que abarca el Código, y a la legislación completa de cada una de esas instituciones". ("Técnica legislativa del Código Civil Argentino", ed.1961, pág.225 y sgtes.)Su comentarista Meehan (op.cit. pág.76), enseña que "un acto legislativo no integral, es decir, que en el caso no agote sus posibilidades normativas, evidentemente será un dispositivo deficiente, por adolecer de ´lagunas técnicas´ (ver Kelsen, "Teoría pura del derecho", pág.147 y sgtes.), que requerirán el dictado de otros actos legislativos (modificatorios o complementarios) tendientes a superarlas, y que en caso de ser sancionados generarán una complicación innecesaria en el ordenamiento legislativo". En nota el autor califica de censurable este fenómeno, advirtiendo que "si bien en muchos casos responde a otros factores una revista meramente superficial de los diversos actos legislativos vigentes con relación a cualquier materia, evidencia hasta qué punto la carencia de integralidad de aquéllos ha dado lugar a la conformación de un intrincado cúmulo de dispositivos, que en ciertos casos llega incluso a dificultar en grado sumo su total conocimiento". 2.- Principio de irreductibilidad. "Se desconocerá este requisito -señala Meehan- tanto en los casos en los que se incurra en exceso legislativo, estableciéndose más normas de las requeridas u otorgándose a éstas una amplitud mayor de la necesaria, como en los supuestos en que se efectúen reiteraciones normativas, al regularse más de una vez una misma situación. La mayor peligrosidad de la segunda de las anomalías referidas se advierte claramente, si se tiene en cuenta que, en general, se tratará de regulaciones que diferirán entre sí (al menos en aspectos de detalle), produciendo contradicciones que afectarán, como tales, la necesaria ´coherencia´ que los actos legislativos deben presentar en su contenido". 3.- Principio de coherencia. "La necesaria unidad de pensamiento que debe expresar todo acto legislativo y que como bien señala Colmo (op.cit. p.232), ´no requiere justificación, pues se resuelve poco menos que en la evidencia misma´, puede verse afectada por incoherencias normativas, producidas no sólo por contradicciones, sino asimismo por inarmonías, incurridas en el contenido de aquellos actos. A diferencia de las contradicciones que importan una disímil regulación en un cuerpo legal de una misma cuestión, las inarmonías aparecerán cuando ante distintos supuestos que requieren similar tratamiento por ser semejantes, se arbitren soluciones totalmente diferentes (conf.Colmo op.cit. p.225)". 4.- Principio de correspondencia. "Al emitirse un acto legislativo -afirma Meehan, op.cit. p.80- deberá tenerse presente que entrará a formar parte del ordenamiento jurídico vigente, cuyas normas, condicionen o no legitimidad, son algo ´dado´, que no puede ignorarse. Sólo los actos legislativos que fueren dictados teniendo en cuenta las demás normas jurídicas generales aplicables en su ámbito territorial de vigencia y con un contenido que evidencie esta circunstancia, serán correspondientes". 5.- Principio de realismo. "Sólo un integral análisis de la realidad social, tanto en su estructura y funcionamiento, como de su ´medio´ o ´ambiente´, permitirá al legislador acercarse razonablemente a su conocimiento y efectuar una previsión aceptable, sobre los verdaderos efectos que el cumplimiento de las normas que sanciona producirá". "El dictado de disposiciones legales ´a ciegas´ como fruto de actitudes meramente ´impulsivas´ o basadas en la creencia de que tienen una virtualidad ´mágica´, no serán más que expresiones de arbitrariedad e irresponsabilidad legislativa que sólo importarán en la mayoría de los casos experiencias frustrantes, atentatorias, incluso contra la dignidad de la legislación como instrumento de ordenamiento social". Aprendidos los principios de técnica legislativa a través de Colmo y Meehan, es posible percatarse de que la ley 25.509 no observa ninguno de ellos. El más palmario reconocimiento de ello está en el hecho de que la Senadora salteña Sonia Margarita Escudero por expediente Nº1477/02, iniciado en 8/7/2002 -a 7 meses de la promulgación de la ley 25.509- ha presentado un proyecto de ley modificatorio de la 25.509, mediante el cual, advertida de los yerros en que incurre la referida normativa, haciendo cierto el adagio de que es peor la enmienda que el soneto, trata de repararlos cayendo en otros peores, pretendiendo establecer que los árboles son cosas muebles y que el derecho real de propiedad versa sobre los mismos. Con lo cual aumenta el caos legislativo creado por la primitiva ley y pone a la "superficie" como un mero pretexto. Pero a más de este palmario reconocimiento como hemos dicho, la ley en cuestión incurre en yerros que por su gravedad no parecen cometidos por ignorancia sino por un designio encubierto.