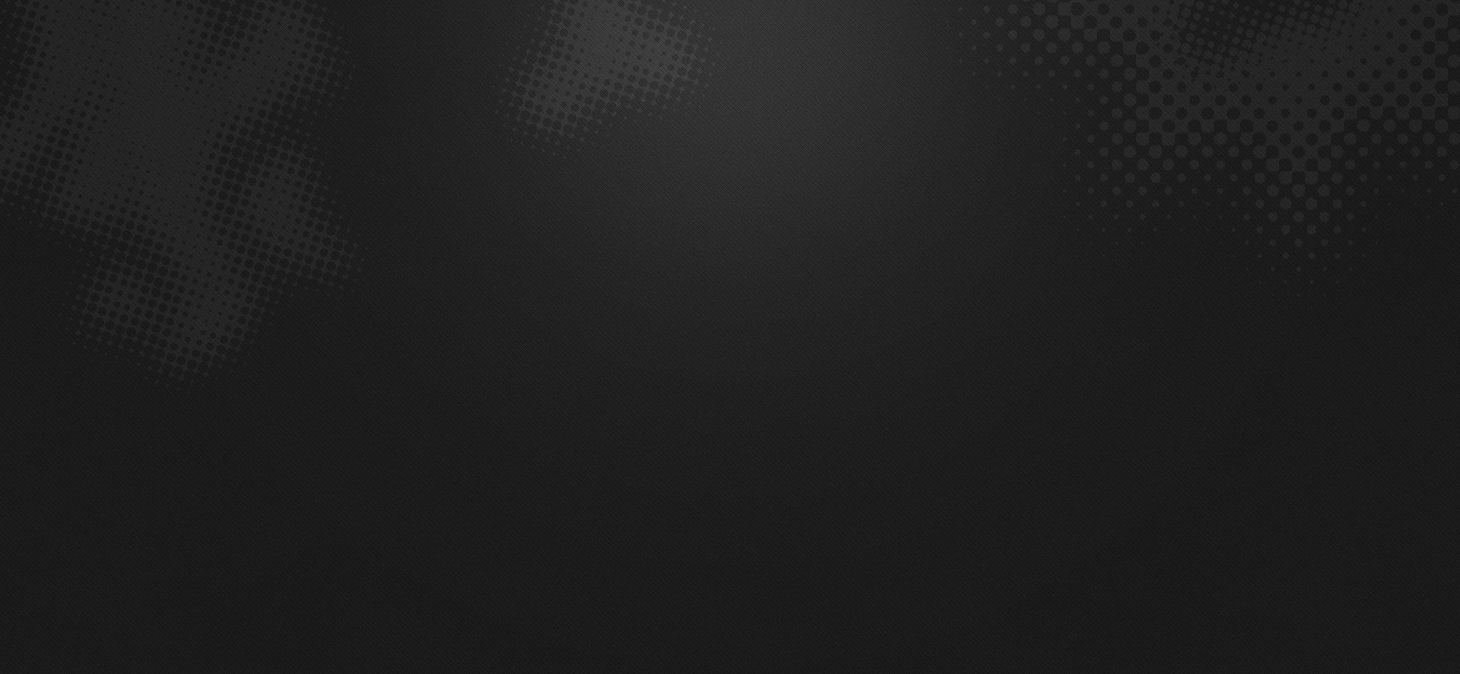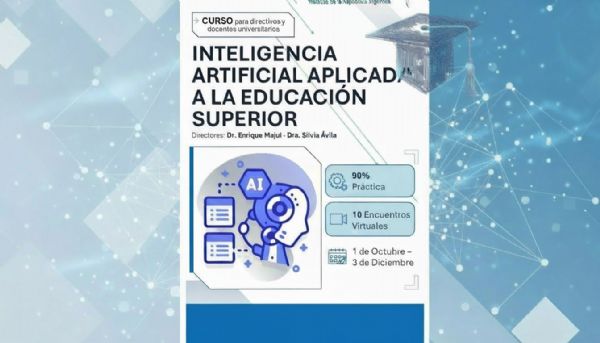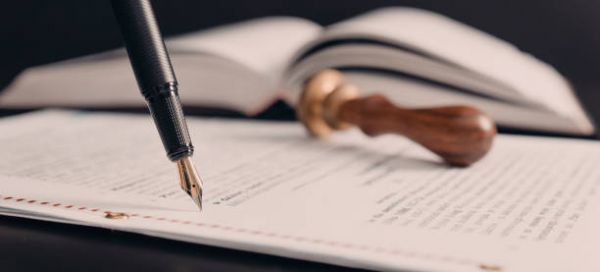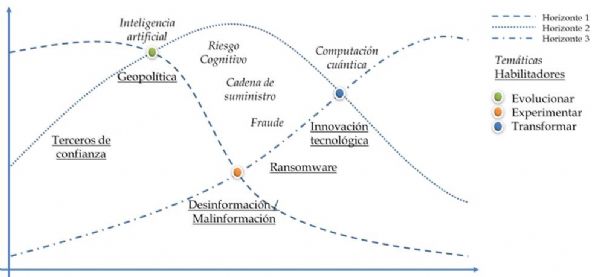La Vivienda Unica. Parte II.
- 30/05/2002
- Argentina
A favor de la Inconstitucionalidad:
* El régimen de las obligaciones, de las cosas, del patrimonio y de la sujeción o no de los bienes del deudor al cumplimiento de las primeras son, sin lugar a dudas, materia propia del derecho civil, y cualquier norma referida a estos temas forma parte, por su materia, del derecho común o de fondo, cuya regulación ha sido expresamente delegada por las provincias al Congreso de la Nación, y por lo tanto les está vedado a las primeras. El principio de que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores constituye uno de los pilares sobre los que se asienta el derecho de las obligaciones, quedando comprendidos dentro de sus contenidos aspectos relativos al régimen de los derechos creditorios y por consiguiente los bienes del deudor. Se admiten excepciones fundadas en factores éticos o morales, pero sólo pueden ser determinadas por una norma expresa que decida sobre el apartamiento de determinados bienes de la acción de los acreedores. Por ello, cualquier disposición referida al principio citado resulta materia del derecho sustancial, del derecho civil, que es competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Cuando se dictó la nueva Constitución Provincial ya existía la ley 14394 que rige el bien de familia, por lo que ni las constituciones ni las leyes provinciales pueden ampliar, restringir, ni modificar la protección por ella brindada.
* El gobierno federal ya ejercitó sus atribuciones al respecto con el dictado de la ley 14.394, que legisló expresamente sobre la protección del “bien de familia”, estableciendo las condiciones generales para su inembargabilidad, y dejando librado a las provincias tan sólo los aspectos meramente instrumentales, aspectos éstos que en Córdoba fueron regulados por la ley 6074.
* La ley estigmatizada estatuye que se considera automáticamente inscripta de pleno derecho como bien de familia la vivienda única, y ello es palmariamente incompatible con el régimen del ordenamiento nacional que requiere una manifestación positiva de la voluntad del interesado, quien debe deducir una petición concreta exteriorizada de una determinada forma ante la autoridad correspondiente.
* La contradicción entre ambos regímenes se manifiesta también desde la perspectiva inscripcional: para la ley nacional es fundamental la efectiva inscripción registral, ya que los efectos se producen a partir de ese momento. No puede colegirse que la suple lo prescripto por el art 1º de la 8067: “considérase automáticamente inscripta de pleno derecho ...” toda vez que la expresión no es más que una mera declaración, no hay ninguna inscripción real y efectiva en el Registro de la Propiedad. Apunta Ventura: la inscripción es una circunstancia fundamentalmente fáctica que no puede definitivamente “considerarse” sino que debe efectivizarse, y no sólo por el papel que cumple la prioridad registral, sino especialmente por el principio de publicidad que exige conocer la situación patrimonial de cada deudor. En consecuencia la ley 8067 transgrede el art. 2 inc. “c” de la ley 17801. 8
* El derecho a una vivienda digna obliga al Estado a procurar mediante políticas diversas que todos los hombres puedan obtener un ámbito donde vivir decorosamente, sean o no propietarios de él, de donde resulta que el “acceso a una vivienda digna” del art. 14 bis de la C.N. no está necesariamente asociado a la conservación del dominio sobre un inmueble ni, por tanto, justifica sustraerlo a la prenda común de los acreedores. Ser propietario no garantiza ni es condición necesaria para gozar de una vivienda digna. De hecho hay quienes gozan de ella sin ser propietarios y quienes, aun propietarios, viven en condiciones infrahumanas. En estas condiciones, no resulta admisible que la legislación provincial en nombre del derecho a una vivienda digna, proteja el dominio frente al embate del acreedor, alterando en nuestro ámbito territorial la legislación de fondo.
Que el Dr. José I. Cafferatta sostiene que la inembargabilidad de la vivienda única – asimilada la vivienda digna del artículo 14 bis de la Constitución Nacional – está consagrado en la legislación de fondo, desde que tal derecho reviste carácter alimentario y, por tanto, es inembargable por aplicación del art. 374 del C.C., y ello es así – sostiene – porque esto que la ley dispone respecto a los alimentos que deben pasarse a una persona debe hacerse extensivo a los medios mínimos con que ella debe contar para poder subsistir. Y por todo ello deduce que la vivienda única sería inembargable no sólo en nuestro medio, sino también en todo el país por imperativo del citado artículo del Código Civil. Que tal conclusión resulta novedosa y no tiene precedentes en la doctrina nacional, pero no resulta convincente, aún cuando los alimentos incluyan lo necesario para cubrir las necesidades de habitación, en nuestro sistema legal están concebidos siempre como una prestación de un sujeto a otro, y no como un derecho personalísimo, mucho menos como atributo o accesorio de un derecho real. La obligación alimentaria, esencialmente personal, no puede confundirse con el sistema de previsión o seguridad social. La extensión a la vivienda del deudor de la inembargabilidad de las cuotas alimentarias quebranta las reglas de interpretación legal y contradice la voluntad ostensible de la ley de fondo. El aporte de los principios de seguridad y solidaridad sociales, de incuestionable raigambre constitucional, es insuficiente para legitimar una interpretación reñida con los textos. 9
* Si bien se podría pensar que en general el art. 58 no causa perjuicio a los acreedores, habida cuenta que el art. 4 de la 8067 otorga la posibilidad de renunciar al derecho de la inembargabilidad de la vivienda única, en alguno casos no sería así. El sistema legal se asienta en la facultad concedida al deudor de renunciar a este beneficio, siendo la exclusiva voluntad de éste la que despoja al bien del derecho concedido automáticamente por la ley. Sin embargo, si bien esta solución puede funcionar en los créditos de fuente contractual, obviamente no tiene cabida en las obligaciones de origen extracontractual, como así tampoco en aquellos casos en que el fisco, en ejercicio del poder soberano, se convierte por sus sola voluntad en acreedor de los contribuyentes a través de los respectivos tributos. Lo explicitado implicaría la admisión de un trato discriminatorio a los acreedores, según el origen del carácter que revisten, lo que en derecho constituye una postura inadmisible por la injusticia que entraña, amén de vulnerarse el principio de la igualdad ante la ley. 10
* Si bien hay disposiciones en el Código Procesal Civil que disponen inembargabilidades, ellas son coherentes con otras establecidas por el legislador nacional y en lo que pudiera exceder, las mismas son inconstitucionales.
* Incompatibilidad entre el régimen provincial que impide la ejecución de un inmueble comprendido en el art. 58 C.P., y el nacional que permite la realización de uno comprendido como bien de familia pero a cuyo trámite le ha faltado la inscripción.
EVOLUCION DE LA JURISPRUDENCIA
En 1995 la Cámara Tercera en los autos “BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARLOS GRENNI Y OTROS – EJECUTIVO – RECURSO DE REVISIÓN”, declaró por primera vez la INCONSTITUCIONALIDAD del art. 58 de la C.P. y de su ley reglamentaria 8067. El caso quedó nuevamente a resolución por revisión ante el Tribunal Superior de Justicia que, con fecha 19 de Diciembre de 1996 (“Incidente de levantamiento e inejecutabilidad de la vivienda única del Sr. Dimas Sena Videla”, en autos: “Banco de la Provincia de Córdoba c/ Carlos Grenni y otros – Ejecutivo – Recurso de Revisión”) confirmó la INCONSTITUCIONALIDAD de las normas aludidas, aunque con una peligrosa escasa mayoría (Por la mayoría Dres. Luis Moisset de Espanés – Adán Luis Ferrer – Domingo Juan Sesín – Berta Kaller de Orchansky, y por la minoría las Dras. María Esther Cafure de Battistelli y Aída Lucía Tarditti, y el Dr. Hugo Lafranconi).
En los autos caratulados “BANCO SUQUÍA S.A. C/ JUAN CARLOS TOMASSINI – PVE – EJECUTIVO – APELACIÓN – RECURSO DIRECTO”, el Juez de Primera Instancia hizo lugar a lo solicitado por el banco acreedor, en contra del pedido del demandado del levantamiento del embargo trabado en autos, amparándose en el art. 58 de la C.P. y de su ley reglamentaria 8067, y declaró la INCONSTITUCIONALIDAD de los preceptos señalados. Dicha decisión fue revocada por la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, de Familia y Trabajo, de Marcos Juárez, que ordenó el LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO sobre la base de que el actor habría planteado tardíamente la invalidez del art. 58 y de la ley 8067. El actor dedujo Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que fue denegado; luego dedujo Recurso (Directo) de Queja también ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que admitido formalmente, en lo sustancial y con fecha Octubre de 1999, confirma la sentencia de la Cámara y se pronuncia por la CONSTITUCIONALIDAD de las normas cuestionadas (Por la mayoría las Dras. María Esther Cafure de Battistelli y Aída Lucía Tarditti, y los Dres. Hugo Lafranconi – Luis Enrique Rubio - y por la minoría Dres. Adán Luis Ferrer - Domingo Juan Sesín - Berta Kaller de Orchansky). Finalmente el actor interpuso recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que con fecha 19 de Marzo de 2002 declaró la INCONSTITUCIONALIDAD del art. 58 de la C.P. y de su ley reglamentaria 8067, en base a los siguientes argumentos:
· Que para decidir sobre la validez de las normas cuestionadas corresponde considerar si es la Nación o son las provincias las que tienen competencia para legislar en la materia. Las relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el inc.12 del art.75 de la C.N.; y ello alcanza la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor. Al atribuir la C.N. al Congreso de la Nación la facultad de dictar el Código Civil ha querido poner en manos de éste todo lo que constituye el derecho común de los particulares considerados en el aspecto de sus relaciones privadas. Con las normas cordobesas cuestionadas se ha pretendido alterar el diseño constitucional nacional e invadir terreno en el que corresponde a la Nación dictar las normas.
· Para sustraer al derecho civil el ámbito individualizado precedentemente el a quo recurre a un uso extensivo del concepto de “seguridad social”, según el cual la regulación de la inembargabilidad de la vivienda pertenecería a esta última. Cabe interrogarse por qué dicha normativa tendría esa pertenencia, en tanto que la relativa a la inembargabilidad de otros bienes seguiría integrando el derecho privado tradicional. El art 14bis último párrafo de la C.N. vincula “la defensa del bien de familia” con la obligación del Estado de otorgar “los beneficios de la seguridad social”, pero no puede postularse que toda norma que tenga esa finalidad pertenecerá sin más, al derecho de la seguridad social. Del mismo modo no podría sostenerse que toda norma que busque “la protección integral de la familia” pertenece a aquella rama del derecho. Y aunque se considerara que la inembargabilidad de la vivienda fuera un tema exclusivo del derecho de la seguridad social, la Corte ha estimado que la legislación que estaría comprendida, por su materia, en un eventual “código del trabajo y seguridad social”, tiene el carácter de derecho común de la Nación, que es aquel que sanciona el Congreso con arreglo a la delegación del art. 75 inc. 12., ajeno por lo tanto, a la competencia normativa de los estados provinciales. Que el Tribunal comparte los altos ideales de la protección integral de la familia y de la vivienda que han inspirado la sanción de las normas impugnadas, pero no significa que deba cohonestarse el camino que ha escogido la Provincia de Córdoba para alcanzarlos. El desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia de la Constitución Nacional porque “tan censurables son los regímenes políticos que niegan el bienestar de los hombres como los que pretenden edificarlo sobre el desprecio o el quebranto de las instituciones”. 11